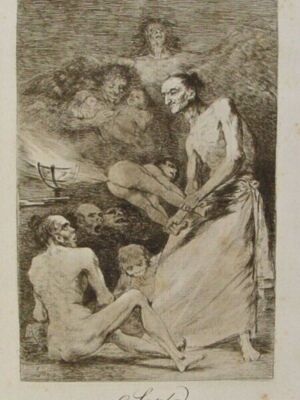¿A qué huele una tarde de invierno?
Me he quedado a oscuras. Se ha ido la luz. Justo en el momento en el que empieza lo que el viento se llevó.La he visto al menos una docena de veces, y, a pesar de todo, me muero por volver a verla. Esta tarde de invierno, una tormenta de granizos me ha dejado a oscuras en casa, con las palomitas recién hechas en el microondas.
El olor me atrapa. Se me abre el estómago por dentro en forma de remolino. Sube hasta el diafragma, provocándome una gran salivación y obligándome a retraer la saliva hacia dentro, para no babear. Siento el aire en los dientes y trago gran cantidad de saliva provocando compulsivamente el mismo proceso cada vez que inhalo el olor a maíz tostado mezclado con mantequilla y sal. Me las imagino dentro de su bolsa. Cómo le agradezco al fabricante lo cuidadoso que es con sus productos alimenticios en la manera de envasarlos, manteniéndolos sin alterar sus propiedades.
Sueño con mis dedos juguetones entre las palomitas, calientes, crujientes, esponjosas, con algunos granos de sal sin deshacer. Dedos que chuparé cuidadosamente después de meterlas una a una en mi boca. Eso haré. Iré a la cocina a tientas, recorriendo un camino que tengo memorizado porque lo hago varias veces todos los días, y me las traeré para comérmelas mientras veo la película.
Aún tengo unos tapones puestos en el oído porque acabo de despertarme de la siesta y quería evitar escuchar a los escandalosos vecinos de arriba, que, a pesar de su corta estatura, hacen mucho ruido con los patines que yo misma les regalé por el día de la primavera. ¡Ingenua de mí, que desconocía las tardes ruidosas que me iban a provocar con su nuevo juguete!
El olor se está transformado. Huele a papel, grasa y palomitas quemadas. Dentro de mí estómago los jugos gástricos se revuelven. Me entra ardor esa zona en forma de remolino. Se me hunden los abdominales, quedándose pegados hacia la espalda. Dejé de salivar. Ya no quiero meter las manos en las palomitas duras y quemadas.
Me quito los tapones de los oídos y aún escucho el microondas en marcha. No se fue la luz. Se fundió la bombilla del techo del salón.
Los patines de los niños ruedan aún más fuerte. Los truenos de la tormenta se parecen a una pared que se parte en dos. Voy corriendo a apagar el microondas y me resbalo con el agua que inunda la cocina. Siento una corriente de aire y al mirar hacia la izquierda descubro que me olvidé de cerrar la ventana.
Recojo el agua del suelo, me llevo helado de chocolate al salón y enciendo el televisor.
No puedo comerlo. El olor a palomitas quemadas es asqueroso. Dejo las ventanas de mi casa abiertas y me voy al cine. Compro palomitas allí. El olor es incluso mejor que las de mi casa. Estarán riquísimas.
Un señor me da un golpe con su paraguas y las tira al suelo al pasar. Eran las últimas que se ponían a la venta. Me enfadé tanto que hice rodar todas las palomitas que compraron las personas de la sala.
Una hora después, estaba en la celda de la cárcel, a oscuras. Olía a sudor, grasa de cabello sucio, comida pasada, leche cortada, y a la colonia barata de la prostituta que dormía a mi lado en la celda destinada a las mujeres que se habían saltado alguna ley.
Me pasé los dedos junto a la nariz, retirando una lágrima despistada que caía hacia la boca y volví a sentir el olor a palomitas.
Juré no volver a comerlas en mi vida si salía pronto de allí.
En ese momento entró mi abogado, delgado y desgarbado oliendo a fresco, a virilidad...Con una mezcla de olores que tantas veces dejó en los pasillos del juzgado. Lo abracé muy fuerte, sintiendo su calor y oliendo su perfume. Me enamoré en ese instante de un hombre al que nunca miré antes de aquel día. Me deslumbró en medio de tanta calamidad. A partir de ese momento, un olor nuevo me cautivó. El olor de su dinero.
Ángeles Oliverea