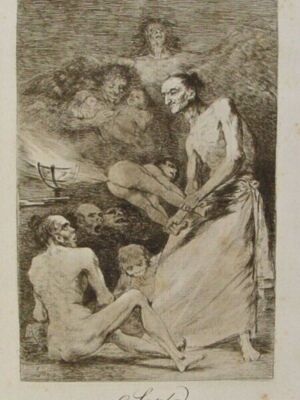- ¿No podría llamar al encargado de las acreditaciones?
El jubilado que picaba los billetes y custodiaba la puerta grande de la plaza se encogió de hombros, un gesto que dudé si interpretar como una negativa o una forma indirecta de expresar que no entendía ni papa. Ya tocaba la banda que anunciaba la entrada de los toreros al ruedo y el portero seguía bloqueando el paso a los periodistas de agencia. Nos habíamos perdido la llegada de las compañías al recinto por culpa de la caravana de vehículos de aficionados que se había creado y que arrancaba desde las afueras del pueblo, una multitud ávida de presenciar una corrida en la que dos populares toreros y uno bueno compartían cartel. A pesar del ensordecedor bullicio que provenía de los tendidos, intenté otra vez ponerme en contacto con el responsable de organización mediante una llamada desde el móvil de empresa, pero estaba comunicando. Los alrededores se vaciaban a medida que el público se iba acomodando en el interior; afuera sólo quedaba una china ataviada con una diadema de la que brotaban dos muelles rematados por ojos de plástico y que vendía una espada láser por un euro, y una señora en bata de flores que se acercó para espetarnos:
- ¿Qué sois? ¿Del Tomate?
Los cámaras se disponían a liberar sus espaldas del peso de las ENGs, cuando el silbido lanzado desde la puerta grande por un tipo engominado con un polo sobre los hombros y un pin de la bandera de España prendido en la solapa interrumpió nuestra espera.
- Vamos, vamos.
En seguida levantamos el campamento para recoger el permiso y franquear la hasta entonces inexpugnable entrada. Bajo el clamor de las masas enfervorecidas, coléricas, nos internamos en un pasillo donde aguardaban un picador y varios banderilleros, que preparaban inquietos su salida. En un extremo de la barrera se apostaba un cincuentón de faz huraña, a punto de reventar los pantalones por el empuje de su gelatinosa barriga, que intercambiaba opiniones con uno de los matadores sin apartarse un habano de la boca. Por sus hechuras, un tanto seborreicas y destartaladas, como de truhán desvencijado o venido a menos, deduje que era el empresario taurino, un pinta que a todas luces había amasado su fortuna en el sector de la construcción, hipotecando a parejas jóvenes de por vida y guardando las migajas para financiar esta clase de espectáculos. Este sexto sentido para detectar a los millonarios exprés, listos de la noche a la mañana, sin esfuerzos, sin penurias, no era exclusividad mía, puesto que la morenaza que el pícaro sujetaba de la cintura parecía haberlo desarrollado también. No hacen falta explicaciones, de veras que lo comprendo. Para alguien que se gane la vida mediante procedimientos legales (es decir, trabajando, con las manos o la cabeza) aquella belleza, treinta años menor que él, es sencillamente inalcanzable. Se me caería la cara de vergüenza si la invitase a mi piso de alquiler y descubriera que tengo la bombilla del salón fundida. O que el agua de la ducha tiene baja presión. La chica, intimidada por el clima de exaltación varonil que allí imperaba, asumía su condición de florero. A cambio, y siempre y cuando se mantuviera chitón, nunca le faltarían bonos del Zara y clases gratuitas de pilates.
Para llegar hasta las escaleras y acceder a las reservas debíamos pasar por debajo del andamiaje de madera que sujetaba las gradas. Por los huecos de los asientos se filtraban cáscaras de pipas y el líquido sobrante de unas latas de refresco que se vertía sobre nuestras cabezas. Mientras me apartaba el sudor de la frente y sacaba mi cuaderno de notas del bolso me di cuenta, por el fragor del ambiente, que todavía no había empezado a derramarse la sangre sobre el alvero.