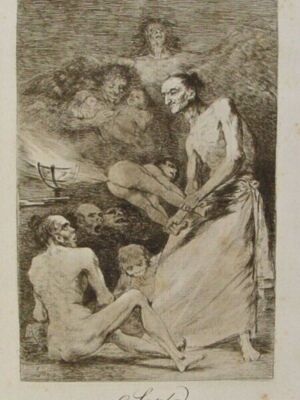Llevaba toda la vida queriendo ser lo que soy ahora. Torero. Por fin. Toda la vida sabiendo que ella estaba en los tendidos y que sólo me miraría si me atrevía a pisar la arena. Sólo se encontraría conmigo en un punto, equidistante a ambos, de riesgo y de valentía. Fuera de esa zona peligrosa ya no está la mujer que yo quiero, la que me gusta, la que me enardece, la que me enamora, la que hace posible mi lance de locura y una verónica imborrable que ella no olvide.
Decía el viejo y sabio Luis Miguel Dominguín que él había sido torero sólo porque la mujer acudía a las plazas. Y yo quiero serlo porque la mujer está en la vida.
La mujer que yo amo es como una dulce y grave canción de Manuel Alejandro.
Me arrimo sin miedo a sus ojos azules, hasta una mínima distancia tal que puede guardar en sus profundidades lo mismo el mayor de los triunfos que el más estrepitoso de los fracasos. No hay términos medios, como cuando Manuel Benítez le dijo a su hermana Angelita, en el lejano día de Palma del Río, mientras ella lloraba acosada por los terrores del debut:
-Esta tarde, o te compro una casa o llevarás luto por mí.
Me atrevo a sus besos, me voy a sus centros, me envuelvo con ella por naturales de escalofríos, tiemblo y aguanto, no le pierdo la vista, mandando y templando, acepto un desafío de hombría que la conmueva. Me gusta esa mujer que me ha vestido de luces. Me crezco haciendo el paseíllo sabiendo que me sigue bajo un foco de sol que alumbra mi desplante. Quiero dejarle en el pavor de los sinsentidos la escultura del aire que mece mi capote. Y quiero que sea como en la copla inmortal por mucho que yo me muera. Quiero que sea un capote ¡de grana y oro!