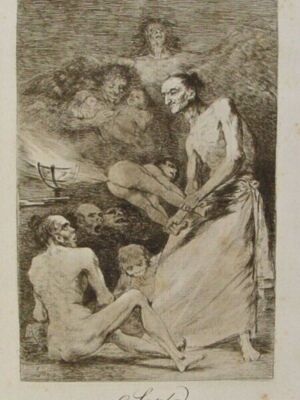La Brujha es uno de los casos artísticos con más tenacidad que conozco.
Como muchos saben, ella se llama Raquel García Morilla. Me la presentó su padre hace más de veinte años, cuando era una jovencita -lo sigue siendo ahora- que aspiraba a buscarse un sitio en el mundanal ruido del espectáculo. Juan García quería que yo le diera algunos consejos a su niña. Raquel usaba entonces el apellido Duque y lo que más sabíamos de ella, que ya disfrutaba de una incipiente popularidad en Sevilla, es que cantaba saetas.
Viene de lejos que los padres o mentores de artistas me hayan dado la consideración de un asesor para sus pupilos. Y el padre de Raquel me estimaba tanto en ese sentido que la frecuencia con que nos empezamos a ver acabó abriendo las puertas de una gran amistad y las de su propia casa, en la que yo llegué a sentirme como Perico por la suya. ¡Qué tiempos tan bonitos de almuerzos y cenas juntos, con la mesa servida de ilusiones! Con Chari, la madre de Raquel, y Marta, su hermana, una muñeca entonces, y hoy escultural y preciosa modelo en New York. Algunas veces incluso coincidí comiendo en ese hogar con Pive Amador, una de las autoridades más agudas que he visto enjuiciando a artistas.
La confianza de todos en mí llegó a ser tan grande que el padre de Raquel terminó por hacerme una propuesta: convertirme en el mánager de su hija. Lo que me ofrecía era un regalo, el maravilloso regalo de encargarme de la carrera de su hija. Era una enorme responsabilidad, pero también un lujo aquella petición que tanto me halagaba y que envolvía -he de confesarlo- una auténtica tentación a mi vanidad. Pero yo la rechacé de inmediato, in situ y sin dilaciones, lo más diplomáticamente que pude, alegando falta de tiempo por culpa de las campañas promocionales de mis discos, que me sometían a constantes viajes. Sin embargo, esa no fue la verdadera razón para negarme. Y la cuento ahora por primera vez, hoy que el paso del tiempo hace amable y hasta divertido lo que para mí fue un entripado. Y sobre todo cuando ya sabemos que La Brujha, conmigo o sin mí, se las valido muy bien como un todoterreno que lo mismo canta saetas, baladas, canción española, hace de jurado y profesora en Se llama copla, dirige un Taller sobre el género y le ha echado casta al mismísimo rock.
Estábamos en un céntrico bar de Sevilla cuando Juan García me hizo la proposición, con su hija delante. Y yo, mentalmente, sumé los factores enseguida y me hice la ecuación en segundos:
No podía aceptar en el caso concreto de Raquel. En otro, puede; en el de Raquel, de ninguna manera.
Sabía perfectamente lo que era un mánager. Sabía que, si es bueno, no un mero comisionista de galas, vive las veinticuatro horas del día en cuerpo y alma para su artista. Su cabeza y su corazón están llenos de los mismos sueños, luchas y empeños que su representado. Casi no le cabe ya más que eso. El verbo compartir se lleva a extremos (hasta el hambre si hace falta). Yo me podía meter en eso o bien con un hombre, o en el caso de ser mujer, con una de mucho menos poderío físico que Raquel. No quiero citar ejemplos de artistas que no me hubieran afectado absolutamente para tomar esa decisión negativa. Pero con una chiquilla de aquella belleza, aquel cuerpazo, su simpatía arrolladora y, cómo no, su arte cautivador yo me habría acabado enamorando de ella hasta los tuétanos. Hubiera caído por su propio peso, más tarde o más temprano -yo creo que más temprano-, en un hombre como yo entregado a pelear denodadamente por su causa, pensando en ella a todas horas: su repertorio, su vestuario, su peluquería, el maquillaje, sus alegrías, sus sinsabores que acabarían siendo los míos miles de horas juntos para disfrutarlo y para sufrirlo todo por la piel de una extraordinaria sensibilidad en ambos y tan característica y natural de los artistas. ¿Creen o esperan que todo eso se llama otra cosa que enamorarse?
No tenía más que mirar a mi alrededor en el ambiente artístico para saber lo que me decía. El mundillo estaba lleno de casos de mánagers atrapados, desde el cumplimiento de su oficio, por las redes sentimentales de la fascinación que sentían por sus artistas. Y en muchos casos, el mejor binomio mánager-artista funcionaba entre matrimonios.
Pueden extrañarse en mi caso de una reacción así, lejos de haberme echado palante. Si les digo la verdad, hasta a mí me parece a día de hoy pusilánime en comparación con el valor que después le he echado a la vida. Ni yo mismo me reconozco. Pero aún no habían llegado los tiempos en los que serviría tanto para un roto como para un descosido. Me faltaba aún la gran luz y el gran momento estelar de mi andadura: el divorcio, para que dejara de recorrer mis caminos sin el ángulo ciego, como en los coches.
La Brujha ahora no me hubiera dado miedo. Y yo habría superado hasta el vértigo de las alturas con una mujer increíble que vuela en una escoba.