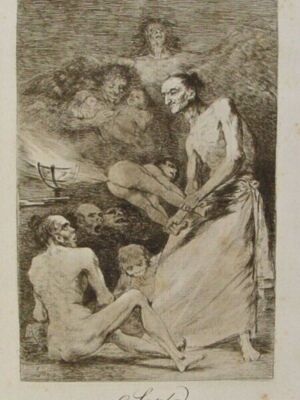Abro los ojos y de repente me percato, por los goterones de sudor que brotan de mi frente, de que estoy ocupando el asiento del acompañante de un vehículo con el aire acondicionado estropeado. Los ventiladores del salpicadero expelen un aire recalentado y corrupto, como de leonera o cuarto mal ventilado, así que me apresuro a cerrar sus rendijas para evitar que la flama me abrase la cara. En la mano izquierda sostengo una lata de Red Bull que aún reserva un trago y entre mis pies se ha formado un amasijo ingobernable de hojas de periódico. Fuera, el aparcamiento de un recinto penitenciario, tan desolador como la superficie lunar. Las formas sólidas, expuestas a más de 40 grados, se relativizan, cobran una apariencia frágil, como de humo o espejismo. En una parcela anexa, la contemplación de unos bancos vacíos, con la pintura corroída por el óxido y el abandono, me produce una tristeza indescriptible. A mi vera, dentro de un coche mejor refrigerado que el mío, reconozco a dos compañeros de trabajo, ambos cámaras de televisión; mientras uno se echa una cabezadita con la visera de la gorra hacia abajo y el respaldo del sillón inclinado hacia detrás, otro se encuentra enfrascado en una partida de la PSP. La novedad esta semana ha sido la detención de un juez relacionado con la Operación Malaya, otro imputado que se suma a la lista, razón más que suficiente para incluir una referencia en mi cuestionario. Ha transcurrido una hora desde que se abrió el último turno de visitas y Elia, hermana de Julián Muñoz, está a punto de salir.
Se me ocurre que habría que realizar un estudio sociológico del público que acude los fines de semana a la cárcel para ver a un allegado o un familiar. Parapetado tras mis gafas de sol, presencio delante de mí el desfile de los verdaderos amos y señores del mundo, recto al puesto de control: el padre que se resiste a despojarse de la estética macarra que arraigó en sus años mozos y que aún luce un pendientito plateado en la oreja; la madre, de brazos mollares y acogedores como cachorros, que intentará colar en el presidio una fiambrera con salmorejo y su guarnición; el hermano menor, fanático del tunning y relevo en el maratón delictivo de su predecesor, calcando a Edward Furlong en American History X; y la novia, pintarrajeada hasta los topes y embutida en una minifalda ceñida, presta a aliviar al preso de sus calenturas en el bis a bis concertado. Para estos colectivos ruidosos y estrafalarios una experiencia tan penosa acaba convirtiéndose en una rutina, como ir a misa los domingos, o en un pretexto para reunirse todos juntos, como una escapada al campo.
Entre esta galería de personajes, la ostentación en el atuendo y el porte distinguido delatan a nuestra presa. Una mujer rubia, cabello corto, alta y constitución robusta asoma por la puerta del módulo de acceso a la cafetería. El marido, que se le ha adelantado, estaciona un Mercedes verde botella enfrente de la verja de salida con la pretensión de abreviar el engorroso trámite. El trecho que a Elia aún le queda por recorrer me da margen para sacudirme los remordimientos, alertar a mis compañeros, encender el micrófono inalámbrico, lanzarme a una carrera por ocupar una posición estratégica y mandar a callar a una gitana que sin motivo se ha puesto a gritar. Cuando por fin me puedo arrojar sobre ella, concentro todas las energías en la respiración.
¿Qué tal se encuentra Julián de salud?
¿Cómo afronta el primer año de su encarcelación?
¿Espera alguna visita de Isabel durante el verano?
Elia se despide con un portazo. Es el toque de queda para recogernos en el Hotel Triunfo.