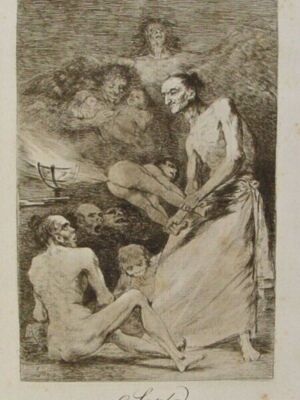La noticia reciente de que el PSOE de Andalucía incluirá en su programa electoral para las autonómicas la propuesta de pagar 600 euros al mes a los alumnos de secundaria que no abandonen sus estudios me ha remitido a los tiempos en los que cursaba BUP y COU, en el IES Domínguez Ortiz del barrio de Las Letanías, cuando se asistía a clase de balde y sin ánimo de lucro. Por entonces, hincar los codos estaba peor remunerado y los estudiantes recibían una ayuda anual de 180 euros en caso de aprobar todas las materias y tras la aceptación de una solicitud donde se valoraba, entre otras, la renta familiar. La beca, más bien testimonial y que se le adjudicaba a mucha gente con ingresos por encima de la media (pues hacía un chanchullo al rellenar la solicitud, que dejaba fuera de la lista de los beneficiarios a otros con menos posibles), daba para untar mayonesa al bocadillo de mortadela que pedíamos en la cafetería a la hora del recreo, aunque con las cantidades que se prometen para el próximo curso escolar me habría dado para comprarme una moto y tunearla a mi gusto todos los meses. Si estas medidas económicas (que desprenden un tufo a electoralismo rancio que tira para atrás) se hubieran adoptado durante mi etapa adolescente, habría atajado a tiempo toda esa frustración derivada de mis primeras aproximaciones al sexo débil (y con ello, toda esa energía contenida que ha desembocado en esta vocación intelectual y literaria), pues eran los propietarios de esos vespinos agresivos y ruidosos, como corceles aparcados en el porche del edificio, los que conseguían montar en su parte trasera a las rubias más espabiladas del centro (toda una lección de la naturaleza y la que - ay- más me costaba aprender). Si hubiera sabido que en el horizonte de los ciudadanos de bien asomaría un panorama lastrado por el mileurismo y las superhipotecas, habría invertido esa subvención destinada a reforzar los pilares de nuestra educación (¡Qué potito! Parece un Editorial de ABC) en agenciarme una piba o en comprar una potente consola, y no que me tenía que conformar con alquilar las películas descatalogadas de un videoclub del Cencosur.
Como la sociedad progresa y ya todos empleamos etiquetas en inglés para explicar el mundo, consecuencia de la contaminación del lenguaje con el chapapote del argot publicitario, ahora se denomina bullying a un fenómeno bastante habitual en las aulas y que siempre ha existido, el del acoso escolar, sólo que antes las collejas no se registraban en formato audiovisual y caían en el olvido. Hoy casi se puede crear un género cinematográfico, o varios, con las grabaciones de palizas, insultos y vejaciones a empollones cuatro ojos que hay colgadas en Internet. Los chavales, menos inocentes que los de mi generación, se pasan estos vídeos a través del correo (junto a algún que otro mail guarrillo), como una broma divertida para visionar mientras devoran un pastelillo de la Pantera Rosa. Luego, por Messenger, intercambian opiniones sobre los clips con la pandilla y los someten a votación, de una a cinco estrellas, o del cero al diez, mientras simultanean un diálogo con una quinceañera que les enseña el escote por webcam. En eso, en el método, también éramos más analógicos. De haberse inventado los móviles con cámara cuando me preparaba la prueba de Selectividad (entonces fui el único varón que se presentó a examen de una clase donde la media de edad rondaba los 23 tacos) habría presionado el REC, como un ojo obsceno y candente que inmortalizara las burlas que los macarras de turno dirigían a un compañero, aquejado de una extraña enfermedad degenerativa, obligándolo a salir a la pizarra para representar un papel de bufón, bajo el silencio cómplice y cobarde de la mayoría. A mi hermano, futuro Diplomado en Magisterio Infantil, le he recomendado que pida las prácticas de maestro en la legión, para que aprenda las técnicas de Charles Bronson en El justiciero de la noche y sepa defenderse de los ataques de padres y alumnos a la manera de Michel Pfeiffer en Mentes Peligrosas o de Tom Berenguer en El sustituto. Por si acaso.