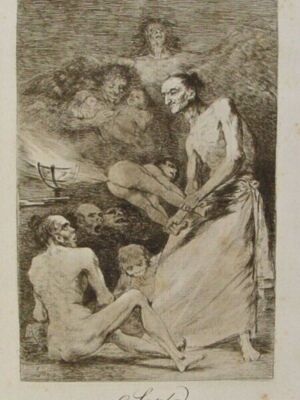Una de las filmografías que más me obsesiona, por la cantidad de interrogantes que plantea más que por la cantidad de respuestas que ofrece, no es la de Greg Mottola, que encabeza las descargas por Emule con Supersalidos, ni la de Ken Kwapis, que actualmente tiene en cartel Hasta que el cura nos separe, sino la del cineasta francés Jean- Luc Godard, uno de los autores más transgresores y controvertidos de la (casi) olvidada Nouvelle Vague. La carrera del director de Al final de la escapada, título fundacional de un estilo anarquizante y provocador que comenzó a gestarse en las páginas de Cahiers du Cinéma, me subyuga por el cultivo de un arte provisto de un interés humano que se ha diluido al cabo del tiempo con la emisión de teletiendas donde unos mazas se exhiben marcando abdominales o con la repetición en bucle de agresiones grabadas con cámaras de seguridad. Me estimula también porque sus películas, la mayoría de ellas experimentales y portadoras de una construcción narrativa muy particular, proporcionan al espectador una sugerente radiografía de la evolución de Occidente durante la segunda mitad del siglo XX, con todas sus crisis, progresos, catástrofes y contradicciones. Ese apego a la Historia, al análisis crítico de esta caótica sucesión de acontecimientos a gran escala, se manifiesta en la primera parte de su obra, la que va desde À bout de soufle (1959) hasta Lemmy contra Alphaville (1965), a través de la inserción en las historias de un prototipo recurrente de protagonista, que como bien define Esteve Riambau en El cine francés 1958- 1998, lucha contra todo sin defender nada y cuya sistemática oposición a un sistema dominante ( ) es el único motor que anima sus acciones. En la segunda etapa de su trayectoria, la que abarca desde Pierrot el loco (1965) hasta Todo va bien (1972), Godard reniega de sus orígenes burgueses y radicaliza su postura, fundando un colectivo que se propone cambiar los medios de producción cinematográfica, y adoptando posiciones maoístas que, en los prolegómenos del Mayo del 68, lo conducen al estreno de La Chinoise (1967), extremista y visionario manifiesto político. Los tiempos de militancia revolucionaria dan paso a un tercer período de reclusión voluntaria donde el cineasta, de mano de un acaudalado productor- mecenas, se enfrasca en la exploración de la tecnología del vídeo, por entonces una novedad, saliéndose así de los parámetros comerciales de exhibición, y se entrega además a la gestación de una serie de trabajos inconclusos que se extienden hasta 1978. Este proceso de investigación se suaviza a partir de 1979, año en el que se inaugura una cuarta fase en la vida del inquieto director de cine, marcada por su decisión de abandonar París para afincarse en Suiza (Voy hacia la periferia para reencontrar mi centro confesaría Godard) y por su retorno al soporte químico con Sauve qui peut (la vie) (1979). Ya en los 80, una década menos proclive a los excesos que la anterior (los hippies se reconvirtieron en yuppies), Jean- Luc, con los ánimos más calmados, combina los largometrajes de ficción, en general visiones heterodoxas de mitos y clásicos (Passion (1981), Prénom: Carmen (1983), Je vous salue, Marie (1984), King Lear (1987)) con los filmes de arte y ensayo, cuyo punto álgido alcanza en los 90 con Histoire(s) du Cinéma (1993).
En numerosas ocasiones, y sin haber podido acceder todavía a una copia de esta cinta, me he preguntado qué sentido tiene Sálvese quien pueda (la vida) en la filmografía de Jean- Luc Godard y qué punto de inflexión marca en su historia personal y en la Historia colectiva. Entonces, encuentro una respuesta cuando oigo a nuestros políticos enzarzados en agrias y estériles polémicas, como la de los vídeos preelectorales o la del cambio climático, sin más objetivo que garantizar el beneficio propio y el del partido.