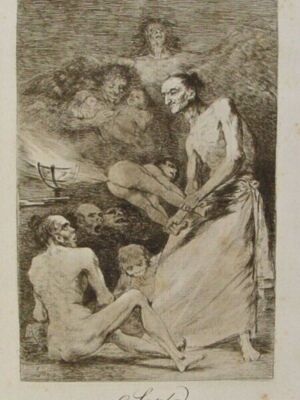Por la mañana temprano, Claudia, antes de partir hacia el trabajo, tiene la costumbre de situarse frente al espejo del comedor y peinarse con un cepillo de púas que saca partido al brillo natural de su larga melena negro azabache. De fondo, el ruido incesante de la lluvia con el que se han despertado los vecinos del barrio del Guinardó y que amortigua la ventana con las persianas echadas de la salita, por donde apenas se filtra una luz errática y cenicienta. En una hora aproximadamente, Claudia, que se ha levantado quince minutos tarde porque el día anterior acabó molida, deberá desplazarse en metro hasta Paseo de Gracia para abrir la tienda de electrodomésticos en la que trabaja, por lo que no tiene más remedio que apresurarse en el alisado de sus cabellos. Mientras procede, casi sin querer, desciende la mirada hasta los marcos que hay sobre el taquillón y topa con una instantánea de sus padres, allá en la ciudad boliviana de Cochabamba, que abandonó hace cuatro años para lanzarse a la aventura de vivir en Europa. Luego se detiene en la contemplación de otra foto de película más granulada en la que aparece ella junto a sus cuatro hermanas, todas niñas y en bañador, reunidas en el césped del jardín familiar, riendo alborotadas cuando su padre, entonces más guapo, más joven, más delgado, decide regarlas con una manguera. Claudia deja el cepillo sobre la mesa y se mira fijamente a los ojos en el reflejo. Pronto cumplirá veintinueve años y piensa en cómo han cambiado las cosas desde su infancia. La finalización de sus estudios universitarios de Gestión y Administración de Empresas coincidió con el fallecimiento de su madre tras un corto período de enfermedad y, en vez de optar por quedarse con su padre o casarse como hicieron sus hermanas, tomó la decisión de salir del país y emigrar a España, instalándose primero en Madrid y más tarde en Barcelona, en busca de la tierra prometida y en busca de sí misma. Hace un tiempo consiguió su empleo actual en una de las zonas más céntricas y con mayor flujo de viandantes y turistas de la Ciudad Condal. Aunque está contratada como administrativa, pasa la mayor parte de la jornada laboral desempeñando funciones de dependienta en la planta baja del local, en la sección de fotografía y recambios de tinta para impresoras, donde ha de atender a una masa irracional de clientes impacientes y maleducados. En ocasiones, la propietaria del negocio, una solterona de cincuenta y cinco años, corte de pelo varonil y espalda de luchadora de Pressing Catch, la cambia a la sección de televisores de plasma, donde coincide con su compañera y amiga Laura, responsable de la sección de vídeo. Laura es lo que hoy por hoy se conoce en las grandes urbes como una single, es decir, una chica que ha traspasado la barrera de los treinta, que disfruta de las ventajas de vivir sola y que arrastra fuertes déficits emocionales. Por eso mismo, no ha tardado en enamorarse de Juanjo, recién incorporado a la empresa y responsable de la sección de Informática, pero de momento no es correspondida, así que ha convertido a Claudia en su confidente y paño de lágrimas. El turno partido, el sábado como día laborable y las horas extras no remuneradas (por un sueldo con certificado Burger King) también han recortado drásticamente su tiempo libre, en un contexto donde descansar provoca sentimiento de culpa y donde la vida personal está proscrita. Claudia se vio obligada hace poco a cancelar su inscripción en un gimnasio porque terminaba demasiado cansada para ponerse además a levantar pesas, y a dejar las clases de catalán, porque no conseguía sacar un rato para estudiar y prepararse los exámenes. Por lo menos, en uno de esos cursos elementales, a los que acudía un alumnado variopinto y sensacional, conoció a un chico sevillano con el que entablaría amistad, pese a que una noche fueron juntos al cine a ver Borat, recomendada por él, y ella se enfadó.
Claudia regresa en sí y se dirige con prisa a la cocina. Antes de partir al curso de azafata de vuelo en el que está matriculada, su prima, con la que comparte piso junto a una baby- sitter rusa, le ha dejado en lo alto de la encimera un taper con su almuerzo listo: menestra, filetes de merluza, pan integral y un yogourt con Omega 3. De beber una botellita de agua mineral con sabor a fresa. Como con una hora y cuarto no dispone de margen suficiente para volver a casa y cocinar, suele sentarse a comer con Laura en un banco situado en una zona peatonal cercana, pero este viernes, con el mal tiempo, tendrán que resguardarse en la oficina, así que les costará bastante desconectar. Claudia cruza el vestíbulo y se enfunda un impermeable. Toma del perchero un paraguas, teñido de un color verde esperanza, como el de algunos paisajes de la ciudad boliviana de Cochabamba. O como el del césped del jardín familiar, donde su padre, entonces más guapo, más joven, más delgado, empapaba a todas sus hijas. Claudia, protegiendo bajo el paraguas el brillo natural de su larga melena negro azabache, sale a la calle, convencida de que pronto arreciará el chaparrón.