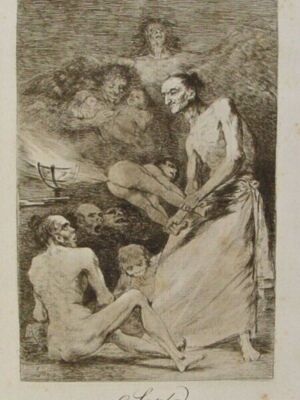Yo no tengo malos recuerdos de un colegio de curas. Lo siento. Quizás defraude, por lo que llevo oído, a parte de una generación que pasó sus días escolares entre sotanas, pero yo fui feliz entre ellas. Y es posible que mi experiencia tampoco encaje en muchas escenas del cine español sobre la posguerra, donde todo lo religioso sale tan mal parado.
He sabido con los años que la Iglesia ha pecado de exagerada, pero la propia época estaba de por sí llena de exageraciones, de exigencias morales que aún no entiendo dónde pudieron leerse en el Evangelio: los velos para entrar en los templos, las misas en latín sin hablar con Dios en nuestro idioma, las interminables penitencias por confesar la savia brotando del sexo, las predicaciones provocando nuestro miedo más que nuestro amor He padecido al cabo del tiempo los rigores de una disciplina que no construye hombres recios, sino inseguros y temblorosos cuando han de decidir. Me ha costado mucho borrarme el hierro de la dehesa, que nada me identificaba con mi origen humano de libertad. Crecí marcado por escrúpulos y remordimientos que a lo mejor no hubiera sentido sin la presencia de un catolicismo sin oxígeno al que aún le faltaban años para asumir el viento huracanado del Concilio.
Pero todo eso no fue suficiente para conseguir que yo reniegue de aquellos días y, sobre todo, de los años que pasé como alumno del Colegio San Fernando, el de los Hermanos Maristas. Todo eso, que asimilo como parte del sueldo de la historia pero no de mi infancia, no se cobró un solo puñado de amargura, ni ayer en aquellas clases, ni hoy en estos recuerdos.
Que me disculpe un montón de gente que cuenta lo contrario, pero para mí la vida existió antes del 20 de noviembre de 1975. Y no sólo la vida, sino la posibilidad en ella de ser un niño feliz, tremendamente feliz. Puede que tuviera suerte, que llegara al mundo por el lado justo en el que se hallaban los más beneficiados por la guerra, los que tenían carreras cuando un curso de la universidad no pasaba de veintipocos matriculados. Pero por eso mismo no tendría derecho a contar las cosas de otra manera, falseadas, entristecidas, para quedar bien, como se lleva ahora, narrando una infancia traumática y reprimida. Vuelvo a decir que lo siento, que no quiero molestar a nadie que padeciera la realidad desde donde a mí me fue imposible verla, pero si yo fui un niño feliz le deberé siempre gran parte de esa felicidad a los Hermanos Maristas.
¿Qué quieren que les diga? Los curas no me amargaron la existencia. Y si con sinceridad miro en aquellos años a mi alrededor, creo que tampoco se la amargaron a los demás niños con los que yo estaba en párvulos. Tuvimos la fortuna de tener como profesor a un hombre que, por singular y extraordinario, dejó su memoria entrañable en nuestros corazones y hasta en el rótulo de una plaza que en Sevilla lleva su nombre, la del hermano Domingo. Inventó una forma curiosa y original de tutoría: el loro Roque. El loro eran nuestros padres y sus confidencias al hermano Domingo. Al caer las tardes y para que no descuidásemos nuestros deberes en casa, éramos advertidos de que el loro sobrevolaría la ciudad, recalando en nuestras ventanas y observando a través de ellas si estudiábamos o no. Regresaría más tarde a las manos de su dueño y le entregaría el parte de nuestros comportamientos. El loro era un espía y recadero con el que el ingenioso hermano Domingo adaptaba por nuestro bien la vieja versión de me lo ha dicho un pajarito.
Todos los colegios construyen un pequeño universo a nuestra infancia en ellos. El de los Maristas lo tenía dentro de aquella especie de palacete que antes había sido un hotel, en la calle Jesús del Gran Poder, a la altura donde una placa evoca hoy su antigua ubicación en el lugar actual de un nuevo edificio de viviendas. Allí arribaron por los años que hablo varias generaciones de sevillanos ocupando sus aulas, con los apellidos de auténticas sagas familiares: los Gallardo, Sobrino, Valdés, Parejo, Tribuna (del gran Juan), Lucena, Aguayo, Zafra, Fernández-Luna, Jiménez de la Serna, Zbikoski, Marvizón, Ochoa, Márquez
Ese universo quedó indeleble en el cuidado que ponían los Maristas al celebrar la víspera de la Inmaculada; y en las funciones navideñas en el Teatro de San Fernando, el primer escenario que pisé en mi vida vestido, para un Belén viviente, de angelito; en las bolitas de anís del hermano Florencio al repartir las notas en cartulinas de colores según la calificación: amarillas los sobresalientes, rosas los notables, verdes los suspensos; en la vida y milagros del fundador Marcelino Champagnat; en la chasca para pasarnos lista o llamar la atención de los distraídos; en las guerras entre romanos y cartagineses; en la hucha del Domund con cabecita de japonés o de negrito; en el crucifijo a besar colgado del pectoral de cada hermano; en el cuadro de honor del zaguán con los mejores del colegio en los retratos de Akrón; en el baby de rallas azules con la enseña mariana de la institución; en el catón, en los cuadernos de Rubio para la caligrafía y en el libro de urbanidad; en la alegre campanita con su argentina voz, que nos llamaba ya -amiguitos- a la recreación; en la revista Ved; en la foto del curso en el patio, colocados hasta en seis niveles, entre las columnas y sobre el fondo de los muros pintados de rojo que nos manchaban las manos cuando aquel colorante se desprendía con la humedad; en el olor a cera y flores de mayo en la capilla, entronizando la bella réplica de la Virgen de los Reyes; en el canto del venid y vamos todos
Mi querido colegio desapareció como desaparecieron tantos colegios del centro, a medida que fue aumentando la escolarización y los niños pudientes de Sevilla dejamos de ir cabiendo en aquellos edificios nobles, pero insuficientes para atender las numerosas matrículas del tiempo en el que afortunadamente se fue extendiendo la cultura. La demografía sevillana también hizo lo suyo, y como media Sevilla se había ido del centro a Los Remedios porque tampoco el casco histórico daba ya abasto para las nuevas familias, los Maristas dejaron sus viejos centros de Jesús del Gran Poder y de la calle San Pablo y levantaron el moderno y amplio edificio de la calle Salado.
Los caminos ya no conducen allí a la Papelería El Sol ni a las meriendas de merengues en Cofrán. Pero estoy seguro de que otros niños ahora seguirán haciendo con Los Maristas la ruta de un tiempo que, cuando pasen los años, recordarán desde el vértice punzante de la emoción.